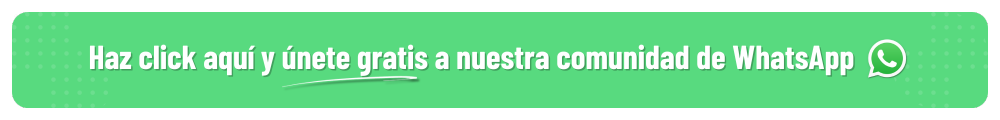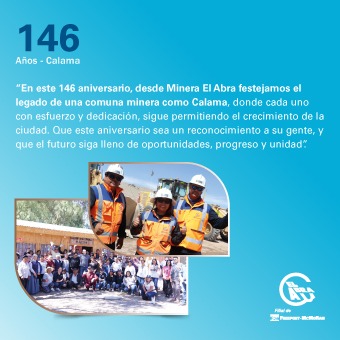En el debate sobre la inteligencia artificial, los extremos mandan. Por un lado, los apocalípticos que anuncian el fin del trabajo humano, la desaparición de la creatividad y el colapso de nuestras democracias. Por otro, los evangelizadores del progreso que celebran cada avance técnico como si fuera una nueva revelación, seguros de que la IA resolverá todo lo que no supimos resolver como especie.
Entre esos dos polos —el hype y el pánico— no es fácil hacer espacio para una conversación que no sea una consigna. Y sin embargo, es justo ahí donde nace la necesidad de una tercera vía: un camino que no niega el vértigo, pero tampoco se entrega al entusiasmo ciego. Una vía que propone analizar antes que temer, experimentar antes que adorar, y observarnos antes que automatizarnos. Una IA que no solo asista ni ilustre como en una película de Ghibli, sino que nos devuelva preguntas antes que respuestas.
Porque si algo sabemos quienes venimos del mundo de las comunicaciones, es que cada nueva tecnología no solo modifica los contenidos que circulan, sino que altera radicalmente quién comunica, cómo se comunica y desde qué lugar se enuncia. Marshall McLuhan lo formuló con precisión quirúrgica hace más de medio siglo: el medio es el mensaje. Pero la irrupción de la inteligencia artificial nos obliga a revisar esa premisa. La IA no es simplemente un nuevo medio: es un agente que predice, sintetiza, responde y produce lenguaje como si fuera uno de nosotros. Ya no amplifica una voz humana: la simula. En lugar de ser un canal, la IA es un doble cognitivo que aprende de nuestros discursos, los remezcla y los devuelve, a veces con más seguridad que sentido.
Este desplazamiento nos lleva a lo que Carlos A. Scolari ha llamado “nuevas formas de intermediación”: ya no se trata solo de plataformas que median entre emisores y audiencias, sino de interfaces activas. Desde esta perspectiva, la IA no reemplaza al medio ni al mensaje: se posiciona como actor dentro del ecosistema comunicativo, moldeando flujos, afectos y discursos en tiempo real. Y eso, más que atemorizarnos, exige ser comprendido.
Es en esa inquietud, que también es curiosidad, que me permito impulsar el proyecto que he llamado NadIA Personal, donde probaré en la práctica cómo la IA puede convertirse, más que en un asistente, en un partner: alguien —o algo— con quien dialogar, crear, fallar y sorprenderse. Pondré a prueba sus límites, sus aciertos y sus alucinaciones.
Lo planteo como un laboratorio y como una bitácora en tiempo real, donde se documente no solo lo que la IA es capaz de hacer, sino también cómo afecta nuestras formas de pensar, comunicar y sentir. Un espacio que no busca evangelizar ni alarmar, sino abrir la experiencia a otros que también quieran explorar sin rendirse al miedo ni al entusiasmo ciego.
A partir de esa experiencia concreta —hecha de pruebas, errores, hallazgos y contradicciones— irán surgiendo reflexiones que valdrá la pena compartir. No desde la voz de un experto, sino desde la mirada de quien convive a diario con estas tecnologías y se pregunta por su impacto real en nuestra manera de trabajar, crear, comunicar y pensar.
Esta columna es la primera de esa serie. Una invitación abierta a quienes no quieren quedarse ni en el miedo ni en la fascinación, sino explorar el camino del medio con pensamiento crítico y espíritu curioso. Hablaremos de sesgos, de límites éticos, de herramientas útiles y de momentos absurdos. Porque el futuro no se predice: se discute. Y en esa discusión, todavía tenemos algo que decir. Aunque sea con la ayuda de una inteligencia artificial.